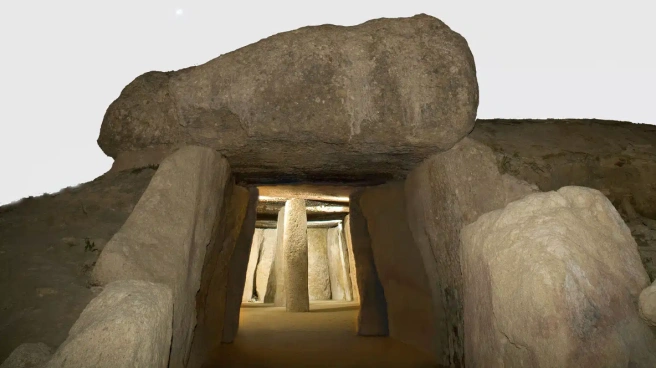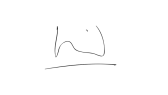Un estudio revela el origen de las grandes epidemias: no existieron hasta la llegada de la ganadería
Una investigación de la Universidad de Málaga determina que la convivencia con animales domésticos y la vida en comunidad fueron el caldo de cultivo para las primeras infecciones a gran escala

Escucha las palabras del experto en COPE Málaga
Málaga - Publicado el
4 min lectura9:10 min escucha
Un reciente estudio de la Universidad de Málaga (UMA) ha replanteado por completo la visión tradicional sobre el origen de las primeras grandes epidemias humanas. La investigación, liderada por el profesor e investigador del Área de Prehistoria Víctor Jiménez, concluye que, contrariamente a lo que se podría pensar, las infecciones a gran escala no siempre han existido. Su aparición está directamente ligada a un cambio fundamental en el modo de vida de nuestros antepasados: el desarrollo de la ganadería.
Te puede interesar:
Según explica el profesor Jiménez, en los periodos más antiguos de la prehistoria, la probabilidad de que se produjeran epidemias era muy baja. Las comunidades humanas eran pequeñas y su modo de vida se basaba en la caza y la recolección. Aunque cazaban animales, el contacto no era lo suficientemente frecuente ni continuo como para facilitar la transmisión de patógenos a gran escala. La clave reside en un proceso conocido como zoonosis, el salto de un patógeno desde un animal al ser humano. El estudio ha sido publicado en ‘Documenta Praehistorica’, la principal revista internacional en lo que respecta a la investigación interdisciplinar sobre el Neolítico, gestionada por la Universidad de Liubliana (Eslovenia)
La mayoría de las enfermedades infecciosas que padecemos hoy en día provienen, de hecho, de los animales, especialmente de los domésticos. Para que una de ellas se origine, "tiene que estar ese patógeno en un rebaño, por ejemplo, y que haya, en un momento dado, una mutación genética que permita que salte al ser humano", detalla el investigador. Posteriormente, otras mutaciones pueden permitir que se transmita ya entre personas.

El profesor del Área de Prehistoria de la UMA Víctor Jiménez, uno de los investigadores de este trabajo
El nacimiento de la ganadería, un punto de inflexión
El escenario cambió radicalmente con la aparición de la ganadería. La convivencia diaria y estrecha con el ganado multiplicó las oportunidades para que se produjera la zoonosis. "Tenemos que pensar en que la gente convive con esos animales en el día a día, los tiene en su casa, está expuesto a los excrementos, a la orina, a una cantidad de interacciones que haría más probable que se produjeran esa zoonosis", argumenta Jiménez. Este contacto íntimo y prolongado fue el primer ingrediente necesario para el cóctel epidémico.
Sin embargo, el salto del patógeno no era suficiente. Se necesitaba un segundo factor: la densidad de población. Una vez que una enfermedad comienza a transmitirse entre humanos, necesita una comunidad lo bastante grande como para propagarse y convertirse en una epidemia. "Cuando la gente se reunía en grandes grupos, el COVID se transmitía con mucha facilidad. Sin embargo, cuando estábamos cada uno en casa, pues no existía ese contacto y la enfermedad bajaba", ejemplifica el profesor para ilustrar la importancia de la demografía en la expansión de las infecciones.
El desafío de rastrear enfermedades milenarias
Investigar qué ocurrió hace miles de años, en una época sin registros escritos, es una tarea compleja que tradicionalmente ha recaído en la arqueología. El estudio de restos humanos antiguos, principalmente huesos, ha sido el método convencional. Algunas enfermedades, como la sífilis, la tuberculosis o la lepra, pueden dejar marcas reconocibles en el esqueleto. No obstante, este método presenta importantes limitaciones que pueden llevar a conclusiones engañosas.
Uno de los principales problemas es que muchas enfermedades no dejan ninguna huella ósea. Otro, aún más determinante, es que para que una patología deje su marca, la persona ha de haber convivido con ella durante mucho tiempo, hasta alcanzar un estado avanzado. "Cuando una de estas personas en la prehistoria moría pronto de estas enfermedades, no queda la marca en los huesos, con lo cual nos puede parecer, viendo esos huesos, que esta persona estaba sana", aclara Jiménez. Esto oculta las víctimas de enfermedades fulminantes y subestima su verdadero impacto.
Cuando una de estas personas en la prehistoria moría pronto de estas enfermedades, no queda la marca en los huesos"
Profesor e investigador del Área de Prehistoria de la UMA
El ADN antiguo, una nueva ventana al pasado
En la última década, la situación ha cambiado drásticamente gracias a la aparición de nuevos métodos científicos. La principal revolución ha venido de la mano de la genética, concretamente del estudio del ADN de restos humanos antiguos. Esta técnica permite ahora saber con mucha más precisión qué enfermedades padecieron nuestros antepasados y cómo su cuerpo se fue adaptando para convivir con los nuevos patógenos.
El trabajo del equipo de la Universidad de Málaga ha consistido, precisamente, en "sistematizar y recolectar toda la información que se ha ido generando en los últimos 10 años". Estos estudios, a menudo realizados por genetistas de forma aislada sobre individuos concretos, nunca se habían analizado en su conjunto para comprender el panorama global. Esta síntesis ha permitido confirmar que estas enfermedades existieron y tuvieron un impacto demográfico y social muy importante en las poblaciones prehistóricas.
Esta línea de investigación no solo satisface la curiosidad sobre cómo vivía y qué estado de salud tenía la gente en la prehistoria. También tiene una aplicación directa en nuestro presente y futuro. Según el profesor, es fundamental porque "muchas veces lo que aprendemos sobre lo que ocurrió en el pasado nos ayuda también a convivir con las enfermedades hoy en día, prepararnos para futuras epidemias y para entender cómo la sociedad y el propio cuerpo humano puede adaptarse a convivir con esos patógenos".
Lo que aprendemos del pasado nos ayuda a convivir con las enfermedades hoy en día"
Profesor e investigador del Área de Prehistoria de la UMA
El siguiente paso en esta fascinante área de investigación es afinar aún más el análisis. El objetivo futuro es cruzar los datos genéticos sobre patógenos con la información que proporcionan los huesos (edad, sexo, estado general de salud). Esto permitiría, por ejemplo, "identificar si uno de estos patógenos afectó más a los niños, a los ancianos, en fin, a ciertos grupos de edad o a ciertos grupos sociales", concluye el investigador.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.