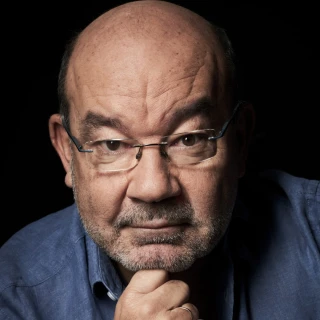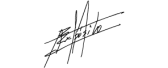El alperujo, de residuo contaminante a fertilizante sostenible: la UCO demuestra cómo optimizar su segunda vida
El alperujo, una mezcla de agua, restos vegetales y huesos de aceituna, constituye uno de los grandes retos medioambientales del sector oleícola

Hablamos con la investigadora, Ángeles Martín
Córdoba - Publicado el - Actualizado
3 min lectura5:04 min escucha
Convertir un residuo en una oportunidad. Ese es el principio de la economía circular que inspira el último estudio desarrollado por los grupos “Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés” y “Bioingeniería de Residuos: Ingeniería Verde” de la Universidad de Córdoba (UCO), que han analizado cómo el tiempo de almacenamiento del alperujo —el principal subproducto de la extracción del aceite de oliva— influye en su transformación en fertilizante orgánico.
El alperujo, una mezcla de agua, restos vegetales y huesos de aceituna, constituye uno de los grandes retos medioambientales del sector oleícola. Su elevada carga orgánica y la presencia de compuestos fenólicos dificultan su gestión y pueden contaminar suelos y aguas superficiales si no se trata adecuadamente. Sin embargo, el compostaje permite darle una segunda vida como abono, cerrando el ciclo del olivar con una práctica más sostenible.
“Queríamos comprobar cómo influía el tiempo que pasa el alperujo almacenado antes del compostaje en todo el proceso”, explica Francisco Javier Ruiz, autor principal del trabajo junto a Marina Barbudo. “En muchas almazaras, el alperujo se acumula en balsas durante semanas o meses antes de su tratamiento, pero hasta ahora no se había analizado cómo ese periodo afectaba a su rendimiento final como fertilizante”.

El equipo de investigadores e investigadoras que han llevado a cabo el estudio
El equipo comparó dos escenarios: alperujo almacenado tres meses y seis meses, observando su comportamiento durante la fase de compostaje. Los resultados son reveladores: el almacenamiento a corto plazo mejora el rendimiento del compost, ya que se obtiene mayor cantidad de fertilizante y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso.
Además, en ambos casos se logró la eliminación eficiente de los compuestos fenólicos, esenciales para garantizar que el fertilizante resultante no sea fitotóxico. “Esa eliminación se debe, sobre todo, a las altas temperaturas alcanzadas durante la etapa termófila del compostaje, que además higieniza el producto final”, detalla la investigadora Mª del Carmen Gutiérrez.
Una de las novedades más destacadas del trabajo ha sido el análisis de la comunidad microbiana implicada en el proceso. “Es la primera vez que se estudia de forma conjunta el microbioma del alperujo y su evolución durante el compostaje, considerando además el tiempo de almacenamiento”, subraya Mª Ángeles Martín Santos, investigadora del grupo de Bioingeniería de Residuos.
El estudio metagenómico permitió identificar cómo cambia la composición bacteriana según el tiempo de almacenamiento. Durante el compostaje, la fase termófila favorece la aparición de bacterias termófilas, capaces de degradar materia orgánica resistente y acelerar el proceso. “Conocer qué microorganismos participan y en qué momento nos permite imaginar compostajes más controlados y eficientes”, apunta Marina Barbudo.
De hecho, este conocimiento abre la puerta a futuras aplicaciones prácticas. “Si sabemos qué microbios ayudan a reducir los fenoles o acelerar la degradación, se pueden incorporar de forma dirigida para optimizar el compostaje según el objetivo que se persiga”, explica la investigadora Carmen Michán.
El estudio, realizado a escala real, aporta una base científica sólida para mejorar la gestión del alperujo y fomentar su valorización dentro del sector oleícola andaluz. En palabras de los investigadores, “se trata de un paso más hacia un modelo en el que el olivar no solo produce aceite, sino también fertilizantes sostenibles que nutren de nuevo la tierra de la que nace”.
El trabajo de la Universidad de Córdoba demuestra que la innovación y la sostenibilidad pueden caminar de la mano también en los procesos tradicionales del campo andaluz. Y que incluso el residuo más problemático puede convertirse, con conocimiento y tecnología, en una herramienta al servicio del medio ambiente y la economía rural.