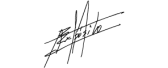Definitivamente abrazados

Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
La relación entre san Pedro y san Pablo, cuya fiesta celebra la Iglesia hoy, daría para una gran película. Pedro, el tosco y apasionado pescador de Galilea al que Jesús colocó al timón de su barca. Pablo, el fariseo que perseguía con ardor a los cristianos hasta que la voz del Señor le habló camino de Damasco. El elegido en la primera hora y el último de los apóstoles. El rudo trabajador del mar y el intelectual afilado. Menudo choque podíamos esperar. Seguramente ambos se miraron con curiosidad la primera vez.
Pedro quería conocer a aquel que había cargado de cadenas a tantos de sus hermanos, convertido ahora en el apóstol más elocuente y esforzado. Pablo había subido a Jerusalén para confirmar que no estaba corriendo en vano, y esa confirmación sólo podía llegar de aquellos que llama “las columnas de la Iglesia”, con Pedro en el centro. No sabemos si simpatizaron de primeras. Sabemos que el apego profundo a Cristo resucitado les permitió atravesar sus muchas diferencias de bagaje y de temperamento.
Eso no evitó duros encontronazos entre ambos, como aquel en que Pablo reprochó a quien era cabeza de la Iglesia haber comido aparte con los cristianos de procedencia hebrea para no ser acusado de transigir demasiado con los gentiles. Tampoco sabemos cómo se desarrolló el incidente, pero sí que, finalmente, los apóstoles confirmaron a Pablo en su tarea misionera y le dieron cartas para los bautizados que procedían de otras tradiciones, abriendo así definitivamente la Iglesia a todas las naciones de la tierra.
La roca de Pedro y el viento de Pablo marcan para siempre la dinámica del cuerpo de la Iglesia en la historia. Ambos cruzaron el Mediterráneo para llegar a Roma, ambos rubricaron con el derramamiento de su sangre la confesión de fe que plasmó sus vidas, tan diferentes, tan concordantes, definitivamente unidas por Aquel que les había llamado.