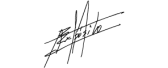Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es una imagen tomada por un fotógrafo estadounidense que se llama Matt Black en Arizona. El retrato es un juego de claroscuros. Una anciana, muy delgada, vestida con una falda larga y con una chaquetilla, una anciana despeinada, agarra el pomo de la puerta de su casa y la entreabre. En el interior, oscuro, se adivina un viejo sofá desvencijado, una pila de mantas desordenadas y una pared sucia y descascarillada. La luz que se cuela por la rendija es una luz potente, como la de un gran amanecer, la de un sol que tiene celo de su oficio. La luz da forma al perfil de la anciana: boca pequeña, nariz abierta, ojillos guiñados. La vieja mira hacia el interior, como si la luz fuera excesiva, como si tuviera miedo a que su pequeño mundo, con sus pequeñas miserias, con su olor cotidiano, quedase deslumbrado, quedase demasiado ventilado por un turbellino de vida exterior. Demasiada luz, demasiada vida, parece decir el gesto de la anciana que se aferra a su pequeña muerte, a un suave dejarse morir, al tedio de días en los que los dolores son siempre iguales. Demasiada luz, demasiada claridad. El sol se cuela hasta las fotos que forman un mosico en la pared de la habitación. No se distinguen ni las caras ni los gestos, son niños, jóvenes, en el campo, en países bonitos. Son fotos de seres queridos. Esa luz si la quiere la anciana, no se puede mirar al sol cara a cara porque ciega, si se puede mirar los rostros de amigos, hijos y nietos bajo una luz que los hace más cercanos, más nítidos. La luz cara a cara ciega, la luz recreando rostros conocidos le da a la vieja ganas de volver al mundo, de volver a ser valiente.