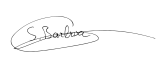Madrid - Publicado el - Actualizado
4 min lectura
La influencia de Platón en la filosofía ha sido fundamental, como con una de sus principales obras, “Fedón”, en donde se aborda como tema central la muerte. El diálogo platónico narrado por Fedón de Elis, en el 399 a.C., tiene lugar en una prisión de Atenas, antes de que ejecutaran a Sócrates. El que fuera maestro de Platón y tuviera a Aristóteles como discípulo, considera la muerte una ganancia; expresión que luego utilizaría Pablo de Tarso con los de Filipos (Macedonia oriental): “Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir una ganancia” (Flp 1,21). Por eso, uno de los lemas más célebres del pensamiento clásico, atribuido a Platón, es que la filosofía consiste en aprender a morir. En la cuna de Occidente, desde Grecia a Roma, se transmitió la reflexión de Cicerón de que “toda vida filosófica es una meditación sobre la muerte”. Cuando los generales de Roma desfilaban victoriosos, un siervo transportaba una inscripción: “memento mori” (recuerda que morirás), o en expresión de Tertuliano: “¡Mira tras de ti! Recuerda que eres un hombre”; el Libro del Eclesiastés nos previene de la arrogancia: “Vanitas vanitatis, et omnia vanitas”.
Lo que nos separa de la muerte es el tiempo; porque más temprano que tarde, nos emplazarán a comparecer en el último Juicio sobre nuestras obras. Así lo expresa Lucio Anneo Séneca (s. I), oriundo de “Corduba”, en la Bética de Hispania: “Aquel que tú lloras por muerto, no ha hecho más que precederte. Cualquiera puede quitarle la vida a un hombre libre, pero no la muerte; mil puertas abiertas conducen a ella. El día ese que temes como el último de tu vida, es el de tu nacimiento a la eternidad. Incierto es el lugar donde la muerte te espera; espérala, pues, en todo lugar. Necesitamos la vida entera para aprender a vivir, y también —cosa sorprendente— para aprender a morir”. El “ars moriendi” (el arte de morir) nos sugiere que sería una insensatez pretender huir de esa verdad; cuando el pensar con frecuencia en la muerte nos ayuda a mitigar la autosuficiencia, a relativizar los acontecimientos y a procurar ser mejores personas. Hasta en algunos tanatorios se pretende vivir de espaldas a esa realidad. El temor, la tristeza y la indiferencia ante la muerte sólo resulta comprensible desde la perspectiva materialista, para quienes después del óbito no existe el más allá. Esas corrientes justifican, en frase de Dostoyevski que “Si Dios no existe, todo está permitido”; al apropiarse el hombre la divinidad —“seréis como dioses” (Gen 3,5)— cualquier proceder tendría patente de corso. Si fuera cierto que “Dios ha muerto” (Nietzsche, dixit) y que después no hay nada, la vida sería un fracaso, un sinsentido. La muerte nos conduce indefectiblemente al Creador de la vida, que, en expresión del poeta Virgilio, “tempus fugit”, es preciso aprovechar y obtener fruto. De ahí su carácter sagrado e inviolable: desde la concepción hasta la muerte natural. Agustín de Hipona lo expresa así: “Tema el alma (inmortal) su propia muerte y no la del cuerpo”.
En el ámbito cultural existen bellas composiciones como la letra del himno: “La muerte no es el final”, en el sentido homenaje que se brinda a los caídos, compuesta por Cesáreo Gabaráin Azurmendi: “Cuando la pena nos alcanza/por un hermano perdido/cuando el adiós dolorido/busca en la fe su esperanza/En Tu palabra confiamos/con la certeza que Tú/ya le has llevado a tu lado/ ya le has llevado a luz”. O la balada del compositor de la Ciudad Eterna, Ennio Morricone: “Hasta que llegó su hora”, que pone el bello de punta, al contemplar en el estadio a los emocionados jugadores, con la mirada elevada al cielo, antes de comenzar el encuentro. Con los que nos han precedido en el caminar terreno —muchos han alcanzado la vida del otro mundo, y otros se hallan en el Purgatorio, a la espera de entrar en el Cielo—, existe una unión solidaria: la “Comunión de los santos”; santidad a la que estamos llamados. Como la muerte no es el final, mantenemos con nuestros antecesores una unión más fuerte que durante la vida, mediante la oración y la santa Misa. Son aquellos que han peleado el noble combate, han alcanzado la meta y han guardado la fe (cfr. 2 Tim 4, 7-8).