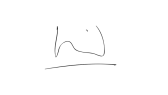La Santa Hermandad, el antecedente más directo de la actual Guardia Civil al que le debemos uno de los refranes más famosos de España
La Policía Judicial ha registrado hoy varias sedes de Acciona en el marco de la investigación del 'caso Koldo'

Agente de la Guardia Civil frente a un vehículo del instituto armado
Madrid - Publicado el
7 min lectura
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este viernes la sede de Acciona en Bilbao durante varias horas, una intervención que ha concluido a las tres de la tarde y de la que los agentes han salido portando tres mochilas idénticas. La actuación se ha producido en el edificio de la calle Alameda de Rekalde, donde también se encuentra la sede del Partido Socialista Vasco.
El registro forma parte de una operación coordinada con otra intervención simultánea en la sede de Acciona en Madrid. Ambas se enmarcan en una pieza secreta abierta en el Tribunal Supremo por el juez Leopoldo Puente, centrada en la investigación sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.
Además, los agentes han acudido a las instalaciones de una empresa sevillana relacionada con la trama para requerir documentación y registrar las cooperativas Noran y Erkolan, en San Sebastián. Todas estas actuaciones están vinculadas a la investigación que está desarrollando el Alto Tribunal sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas.

Agentes de la UCO han acudido a varias sedes de Acciona dentro de una derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto.
Acciona figura como adjudicataria de varias obras públicas señaladas por la UCO en el marco de esta causa, que también afecta al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. Un informe policial menciona el pago de "altas cantidades de dinero" presuntamente a cambio de contratos públicos, así como "contraprestaciones dimanantes presuntamente de Acciona".
Desde hace ya algunos años, la Guardia Civil se ha convertido una de las protagonistas indiscutibles del debate público, especialmente el órgano que se encarga de la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado, es decir, la Unidad Central Operativo.
LA GUARDIA CIVIL, garante de la ley
Dice Antonio Domínguez Ortiz en su libro España, tres milenios de historia (2000) que, poco después de que Isabel II llegara al Trono tras la muerte de su padre, Fernando VII, "los gobernantes de uno y otro signo, conscientes de que bajo las apariencias de unas luchas meramente políticas se estaban incubando unos conflictos sociales, fueron creando instrumentos represivos".

Escena del Congreso de los Diputados en el siglo XIX pintada por Eugenio Lucas Velázquez
Uno de esos "instrumentos represivos" fue la Guardia Civil. El instituto armado fue creado mediante un real decreto el 28 de marzo de 1844, aunque tuvo que ser reformada apenas dos meses después. La creación de la gendarmería española se la debemos al ministro moderado Luis González Bravo y López de Arjona.
El objetivo último o la misión principal de este nuevo cuerpo policial, cuya organización se asignó en un primer momento a Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II duque de Ahumada, era, en palabras del historiador Germán Rueda Hernanz en Historia contemporánea de España (1808-1923), "garantizar el cumplimiento de la ley en toda España".
Rueda asegura, además, que "como ha estudiado López Corral, el despliegue de la Guardia Civil en la mayoría de los pueblos sólo se consiguió a lo largo del siglo XIX por la suma de los esfuerzos de los gobiernos moderados de la década y de muchos de los gobiernos, de ideología muy dispar, que siguieron en la centuria".
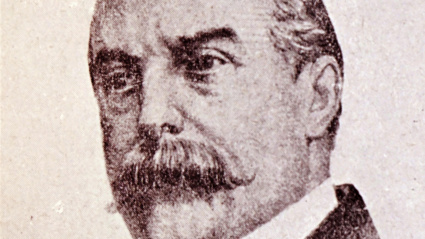
Retrato de Luis González Bravo, político español de mediados del siglo XIX
Desde sus inicios, fue muy valorada por su labor de ayuda y auxilio en todo tipo de emergencias. Su sobrenombre, Benemérita, llegó después de que se le otorgara la Gran Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia, con distintivo negro y blanco. Una condecoración que le fue otorgada oficialmente mediante un Real Decreto del 4 de octubre de 1929.
LA SANTA HERMANDAD
Pero si la Guardia Civil no nace hasta mediados del siglo XIX, ¿quién era el encargado de proteger los caminos de malhechores? Para encontrar la respuesta debemos retroceder hasta el último tercio del siglo XV y adentrarnos en la Guerra de Sucesión castellana (1475-1479).
La muerte de Enrique IV provocó un enfrentamiento entre su hermanastra Isabel —a quien luego se le conocería como la Católica— y su hija Juana, llamada la Beltraneja. Ambas reclamaban el derecho a ceñirse la corona que había pertenecido siglos atrás a Fernando III el Santo. Isabel contó con el apoyo de Aragón, mientras que Juana recibió la ayuda de Portugal. De este conflicto dependía el futuro de Castilla y la elección de su principal aliado.

"Isabel la Católica", anónimo (siglo XVII)
En plena contienda, Isabel y Fernando se dieron cuenta de que Castilla era un reino desordenado. Para suplir esa falta de organización y disciplina, en el marco de las Cortes de Madrigal celebradas en abril de 1476, decidieron crear la Santa Hermandad, "perfecto ejemplo de institución medieval resucitada para hacer frente a necesidades nuevas", dice el hispanista inglés John H. Elliott en su libro La España imperial (1469-1716).
Elliott explica que "las ciudades de la Castilla medieval habían poseído milicias populares, conocidas con el nombre de hermandades, para velar por sus intereses y ayudar al mantenimiento del orden". Las referidas Cortes de Madrigal lo que hicieron fue reorganizarlas y colocarlas "bajo el unificado control central de un consejo o Junta de la Hermandad".
Este hecho es para Manuel Fernández Álvarez "una señal inequívoca de que Castilla tenía ya sus Reyes y que solo era cuestión de tiempo el que todos lo reconocieran así". Recordemos que esta medida se toma después de que el bando isabelino, con Fernando a la cabeza, doblegara al bando castellano-portugués en la recordada batalla de Toro el 1 de marzo de 1476.

Grabado de la batalla de Toro realizado por Francisco de Paula van Halen
Elliott relata que la Hermandad "combinaba las funciones de policía con las de tribunal judicial. Como fuerza de policía, su misión consistía en acabar con el bandolerismo y vigilar los caminos y el campo. (...) Si el malhechor era capturado por la Hermandad, era también casi siempre juzgado por ella, pues sus tribunales gozaban de completa jurisdicción sobre ciertas clases, minuciosamente especificadas, de delitos: el robo, el asesinato y el incendio cometido en campo abierto o en las ciudades y pueblos cuando el criminal se refugiaba en el campo, también la rapiña, el allanamiento de morada y los actos de rebelión contra el gobierno central".
El inglés apunta que "dentro de la Hermandad hubo un cuerpo permanente de dos mil soldados al mando del hermano de Fernando, Alonso de Aragón, y cada ciudad tenía su compañía de arqueros, que debía estar dispuesta, en cuanto se daba el grito de alarma, a perseguir a los malhechores hasta los límites jurisdiccionales de la ciudad, donde la persecución era continuada por una nueva compañía de la ciudad o pueblo vecino".
Los castigos "salvajes" de la Santa Hermandad dieron pronto sus frutos. Tal es así que, según Elliott, "de un modo gradual el orden fue restablecido en toda Castilla y se limpió el campo de bandidos". Esta Hermandad, sin embargo, decayó a finales de siglo. El hispanista británico escribe que "aunque las hermandades locales prolongaron su existencia después de 1498, perdieron inevitablemente gran parte de su carácter y eficacia primeros (...) y se convirtió en una modesta policía rural sin poder ni prestigio".

'Bandoleros', Eugenio Lucas Velázquez (h. 1860)
Sin embargo, antes de caer en desgracia, ser disuelta y quedar reemplazada por la Superintendencia General de Policía en 1834, la institución dejó una profunda huella en el refranero castellano como recoge el Instituto Cervantes. Algo que se debía a la peculiar forma de vestir de sus miembros.
Los soldados se distinguían por su uniforme: un coleto, o chaleco de piel hasta la cintura y con unos faldones que no pasaban de la cadera. El coleto no tenía mangas y, por tanto, dejaba al descubierto las de la camisa, que eran verdes. Popularmente eran conocidos como cuadrilleros, porque iban en cuadrillas, o mangas verdes, porque el color de sus mangas los identificaba de inmediato.
Cuando empezó a decaer su disciplina y eficacia comenzó a asentarse la idea de que los mangas verdes nunca llegaban a tiempo. Si no actuaban a tiempo, los malhechores quedaban impunes. Es por eso por lo que los propios aldeanos se las averiguaban para solucionar su problemas, de modo que cuando aparecía la cuadrilla, su labor era innecesaria. De estas situaciones nació un refrán o un lamento proverbial: ¡A buenas horas, mangas verdes!, que quedó asociado para siempre como símbolo de la inoperancia, la tardanza o la inutilidad.