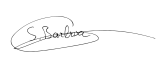Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la página del National Geographic. En el retrato, Catania, la ciudad de Sicilia donde el visitante se siente como un joven de la antigua Grecia, un romano de provincias y un devoto cofrade barroco. En el retrato, Catania se prepara para entrar en la noche, en sus viejos palacios se han encendido ya las luces, y la plaza de la catedral está iluminada, y el olor del mar se mezcla con el que sale cientos de pucheros en los que se prepara la cena. En el retrato Catania destella en mil lámparas de oro y su vecinos se preparan para una conversación apasionada con que la acabar la jornada. En el retrato, Catania, sus gentes, sus calles, su puerto siguen como si nada pasara. Como si no vieran, como si no oyeran el fuego y el humo que el etna, el volcán, lanza hacia el cielo. En el retrato, en la foto, el volcán escupe una fogata gigante que ruge y desafía y Catania dulce, joven y vieja, se entretiene en las cosas de siempre, en poner la loza en la mesa, en añadir sal al guiso, en los saludos de sus vecinos que vuelven a casa. Normalidad en una ciudad que atardece mientras la tierra, con una gran lumbre, saca lo que lleva en sus entrañas. Nadie se hace caso al volcán en Catania. Sucede a menudo. Tampoco atendemos al volcán de una buganvilia rosa que estalla sobre una pared de cal, a las flores del pruno y del cerezo que se empeñan en anticipar la primavera que todavía no ha llegado, tampoco antendemos a la fidelidad del lucero que custodia y vigila la salida y entrada de las estrellas, no atendemos, no atendemos a los volcanes cotidianos que estallan con su belleza discreta y que vienen a contarnos el magma que hierve en en el fondo de las cosas.