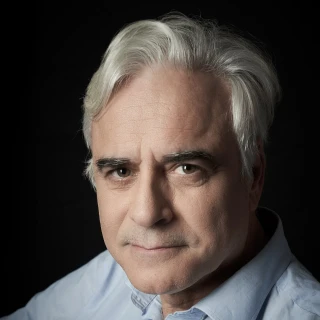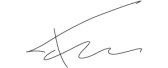Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
La foto que me ha llamado la atención retrata un milagro. Esta tomada en un pueblo sirio. La guerra nunca terminada y olvidada desde hace mucho tiempo ha mordido con su boca voraz los comercios, las casas, la plaza y el presente del pequeño burgo. Donde hubo tiendas con dulces de piñones y de miel, donde hubo comercios de salazones ahora solo hay unas persianas arrugadas y viudas de regateo. La devastación ha convertido las que fueron habitaciones en escombros, las tejas yacen esparcidas, amontonadas por el suelo. El polvo lo cubre todo. El silencio solo lo rompe el ladrido de un perro hambriento que como un loco busca la vida que ha desaparecido. Solo están en pie los hierros que sostenían un pequeño teatro. Debajo de la estructura retorcida 20 butacas tapizadas de un rojo escuro y elegante. Los asientos siguen pegados a los respaldos, como bocas que están a punto de decir una palabra que lo explique todo, que lo aclare todo. Enfrente del patio de butacas se escucha una voz de mujer, una voz quebrada que viene de muy lejos. Es una vez que clama contra el tirano, contra el déspota que ha provocado la muerte de su hermano de sus primos y de los primos de sus primos. La muchacha pide que el malvado que ha sembrado la destrucción le deje enterrar a los suyos, quiere que tengan una tierra donde puedan descansar sus huesos. Quiere que la tumba denuncie la barbaridad cometida por el sátrapa. El autócrata responde y le dice a la muchacha que no puede ni velarlos ni darles sepultura porque hay que cumplir la ley que lo prohibe. La voz femenina, sin gritar, le responde al tirano que no puede saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de leyes que no son sin de hoy ni de ayer, sino de siempre.